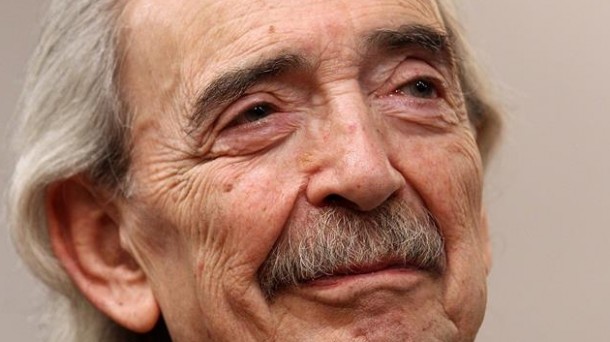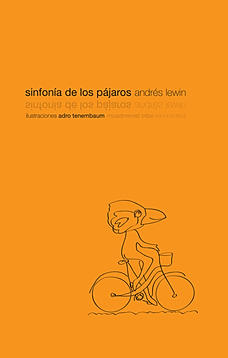De Paola Klug, puede decirse lo que ella dice de sí misma: "Mi nombre es Paola Klug y soy una escritora mexicana. (Tecolutla, Ver., 1980). Empecé a escribir cuentos desde que era adolescente pero no fue hasta el año 2011 que Cihuanahualli -uno de ellos- fue publicado por la extinta editorial independiente Under Ediciones. A partir de ese momento, fui invitada a colaborar en varias antologías, revistas, diarios y publicaciones; tanto impresas como digitales en México y en otros países de habla hispana. Me apasionan las culturas prehispánicas y las distintas identidades culturales del mestizaje; soy una orgullosa hija de las tres raíces de México. Me encanta el café, el tabaco y las tardes lluviosas; siento un apego particular a las montañas, los cerros y los bosques. Las brujas y la mitología universal son dos de mis más grandes obsesiones". Aquí, un cuento y dos poemas en prosa.
K’umanchikua
Dicen que cuando K’umanchikua nació, la lluvia cayó fuerte e intensa por toda la montaña. Los grandes pinos y las piedras más grandes en lo alto de aquél lugar recibieron la visita de los niños de los truenos y las tormentas.
La noche olía a lluvia, pero también a madera quemada, tila y sal; al amanecer, Don Leandro agarró camino hacia la montaña, la lluvia que había caído durante toda la noche le había caído como regalo del cielo.
Llevaba colgada en su espalda un par de ollas de barro que él mismo había hecho años atrás. En ellas cargaría lo que la montaña le había obsequiado. Caminó entre los cedros y las cortezas quemadas por los niños de la lluvia, la mayoría aún humeaba por la chamuscada. Puso sus ollas sobre la hierba húmeda y comenzó a llenarlas de fango.
Don Leandro creía firmemente que el lodo dado naturalmente por la montaña daba a sus criaturas el elemento necesario para hacerlas perdurables; una vez que ambas ollas quedaron repletas de lodo, aquél hombre se las colocó sobre la espalda nuevamente y caminó hacia su casa -no sin antes juntar una buena cantidad de ramas que la tormenta había arrancado de los árboles-.
Una vez en su hogar, Don Leandro colocó las ollas sobre su mesa y se dispuso a trabajar; el día entero lo pasó modelando el barro con la flor de tule y el agua del arroyo; al caer la noche y antes de ir a dormir abrió la ventana para que la luz de la luna que flotaba en lo alto del cielo bendijera a sus creaciones. Un día después, mientras colocaba en su horno las ramas recogidas en la montaña, dejó secando al sol todas aquellas figuras que durante el día anterior había moldeado. Justo cuando la tarde caía colocó de una a una sus creaciones sobre Kurhikua, el padre fuego; las cubrió con ramas y las dejó reposar toda la noche sobre el carbón.
Al amanecer hizo sonar el barro del que estaban hechas con sus dedos, asegurándose de que eran sólidos y fuertes –como la montaña y como él-.
Uno a uno fue pintándolos con hermosos y vibrantes colores: coyotes con alas, peces con trompa de elefante, jaguares con pico de quetzal, burros con orejas de conejo, una guacamaya con cara de sapo y muchas cosas más. Don Leandro estaba contento de mirar el segundo nacimiento de sus alebrijes, del primero, sólo la montaña, la lluvia y sus niños habían sido testigos.
Continuó dándoles color hasta que sólo quedó uno en la canasta. Era un dragón, lo pintó de morado y colocó en su cuerpo varias manchas blancas, sus cuernos serían dorados como el sol acariciando el trigal y sus alas verdes y ocres como la montaña en el ocaso, sin embargo cuando acabó de pintarlo notó que algo había pasado: uno de los cuernos del dragón se había roto con el toque de sus manos.
Don Leandro estaba decepcionado.
-K’umanchikua -como llamó al alebrije- no es fuerte ni sólido como sus hermanos.
Cansado y malhumorado dio una bocanada a su cigarro y colocó al dragón sobre la mesa.
-En la mañana tendré que deshacerme de él, nadie se interesaría jamás por un alebrije roto en el mercado. K’umanchikua no será de utilidad para mí –dijo en voz alta.
Poco después Don Leandro se fue a la cama y cerró los ojos para no abrirlos más.
Aquella noche volvió a llover, los relámpagos iluminaban con sus luces azules, rosas y rojas
la montaña. El agua fluía a cántaros desde todas las direcciones y los niños de la lluvia volvieron a bajar.
Janikua y Japonda eran los más traviesos; no sólo les gustaba estrellarse uno con el otro entre las piedras o las copas de los árboles, sino de vez en cuando les daba por visitar las casas. Su cuerpo era de agua y de viento, sus voces susurros de río y la vida en su corazón fluía como la marea del lejano océano.
Janikua y Japonda tenían prohibido acercarse a los humanos sin embargo ellos no eran obedientes y cada vez que la Madre Lluvia se descuidaba, ellos se colaban entre la paja tejida que hacía de techo en los trojes; algunas veces mojaban la leña, otras las faldas sabalinas, los sombreros de petate o los bordados de las mujeres; sin embargo lo que Janikua y Japonda hallaron en la casa de Don Leandro no lo habían visto en ningún otro lugar:
Había criaturas tan mágicas como ellos desperdigadas en todo el lugar. Cada una llevaba en su cuerpo de barro el toque de la lluvia y en sus miradas traviesas la misma luz que ellos llevaban en su corazón. Janikua y Japonda estaban emocionados por ver los colores del arcoiris plasmados sobre aquellos pequeños cuerpecitos y estaban tan sorprendidos que no se dieron cuenta de que habían pasado demasiado tiempo en aquél lugar; y adonde van los niños de lluvia, la lluvia llega, y en un santiamén sin haberlo querido así, las paredes del troje de Don Leandro fueron derrumbadas por el agua que bajaba de la montaña sin darles tiempo de nada. El agua se lo llevó todo, las ollas de barro, las pinturas, las criaturas que con tanto esmero había creado y sí, también se llevó a Don Leandro.
No hay palabras que puedan describir la tristeza que Janikua y Japonda sentían, fueron con la Madre Lluvia y se disculparon mil veces: ella se los había advertido ya, era por esto que no podían acercarse a los humanos.
Janikua y Japonda dejarían de ser niños de lluvia y se convertirían en los niños de la tierra; a partir de ese momento deberían cuidar y resguardar a la montaña y a todos los seres que vivieran en ella. Los cuerpos de Janikua y Japonda dejaron de ser de agua y tomaron la forma, color y textura de la tierra; fueron moldeados por la montaña de la misma forma que Don Leandro había formado a sus alebrijes. En sus cuerpos estaba la raíz, el agua, la tierra y la hojarasca.
Caminaron durante días y noches enteras conociendo su nuevo hogar, y fue allí entre el lodo, las ramas y las raíces secas de un cedro que se encontraron a K’umanchikua. El dragón morado había sobrevivido el embate del agua y la tierra de la montaña.
Janikua y Japonda corrieron con K’umanchikua entre sus manos y lo lavaron en el agua cristalina del arroyo, limpiaron sus alas, sus patas y su pequeño cuerno amarillo. Estaban felices de saber que algo de aquella terrible noche había sobrevivido y K’umanchikua a su vez también estaba feliz de haberlo hecho.
Después de todo él se había roto primero y la herida que le provocó Don Leandro con sus palabras fue más dura que la que le provocó con sus manos; sin embargo lo hizo más fuerte que él y que sus propios hermanos. Las fisuras dentro y fuera de nosotros nos dan fortaleza; un ser sin heridas es vulnerable en el mundo, un ser que desprecia las heridas de otros también lo es; al final K’umanchikua, el alebrije roto, era el único que había perdurado.
Janikua y Japonda lo llevaron consigo por toda la montaña haciéndolo su amigo; eran los rotos, los desobedientes y los rechazados los que ahora conformaban el corazón de aquella hermosa montaña que a partir de esa mañana se llenó de la magia más pura y colorida de aquél místico lugar.
Solo de vez en cuando, cuando subo a la montaña he podido ver a K’umanchikua tomar el sol con la panza sobre las piedras mientras los niños de tierra, sus nuevos hermanos, cantan la canción de la lluvia tirados sobre la hierba.
Otoño
Nos prometimos un otoño, un racimo de hojas secas, el primer baile frente a la fogata. Nos prometimos la última lluvia antes de que noviembre llegase.
Nos prometimos los rayos del sol entrando por la ventana, los reflejos ocres sobre el agua del río y también las manos tibias -entrelazadas-.
En la promesa había un cercado de madera, lámparas de aceite y docenas de tazas de café.
No prometimos una eternidad, era un instante, una estación, un resoplo en los pulmones del mundo.
Nos prometimos nuestro propio altar, un par de almohadones y las calles vacías; un árbol y una cascada, un cruce de historias, un solo final.
Nos dimos diciembres, un bouquet de naturaleza muerta, el hielo cayendo desde las tejas.
Nos dimos tardes pálidas, noches frías, una curva en la cual desbarrancarnos, la asfixia y la soledad. Nos dimos silencios y después puñales, susurros al viento y lágrimas de culpa y vergüenza.
Nos dimos una carretera oscura, paisajes inconclusos, el humo del tabaco impregnado en cada adiós.
Y había poesía, dioses antiguos caminando a nuestro lado en aquél yermo espacio. Música de orquesta cubriendo nuestros pasos cual si fuese niebla.
Nos prometimos a nosotros mismos -como si la existencia nos perteneciera-, nos prometimos el cristal, siendo acero, nos prometimos la verdad siendo ilusión.
Y allí estaba a nuestros pies ese mundo imaginario arrastrándonos con su pesada ancla al pasado; allí adonde no fuimos, allí adonde nos encontramos.
Léeme
Léeme bajo la lluvia, cambiemos de escenario. Ven, como si nuestros encuentros fueran usuales, como si no fuéramos a desaparecer.
Léeme, como si fuera una de las historias que nos contábamos mientras el viento cantaba para nosotros; léeme como la niebla a nuestros corazones y después pronuncia mi nombre lentamente, susurra las palabras prohibidas, escribe sobre mi cuerpo aquello que nunca decimos.
Léeme como si fuera un libro, como si no escondiera entre mis páginas algunos capítulos, como si supieras todo sobre mi. Y después de leerme colócame entre el agua fría para que la tinta se humedezca y fluya en la corriente hacia el sur, hasta perderse entre las rocas.
Léeme como si no fuera un mal poema, uno incompleto, sin métrica ni ritmo; como si la luz que brilla en mi jamás fuera a terminarse. Después arranca mis páginas, no llores sobre ellas; déjalas arder en el fuego mientras recuerdas lo que fui.
Léeme sin recuerdos hasta que el tiempo de una vuelta más, hasta que las estrellas caigan sobre nosotros, hasta que olvides la primera vez. Y cuando el fuego haya consumido las palabras añejas escribe nuevas historias, invéntanos un nuevo final en papel maché en donde no haya que pedir perdón, ni que maldecirnos mutuamente. Escribe sobre ti mismo, confiesa por qué el dolor escapa por tu mirada. Léeme sin acentos, ni puntos, ni comas. Léeme sin dormir, con la voz tranquila, sin tragedias atoradas en la garganta; Léeme y quédate quieto mientras acabas tu cigarro y después de que hayas acabado de leerme, arroja con dulzura el libro por la ventana.